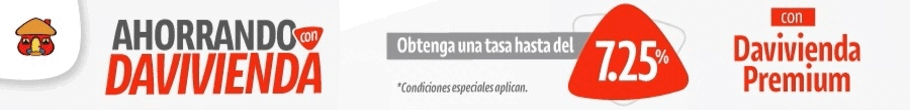Orfandad económica, abuso político, elector más despierto
Las malas herencias no se anuncian por cadena nacional. No se festejan. No se someten a votación. Simplemente aparecen cuando el poder cambia de manos.
Eso pasó de forma forzada en 2009. Y vuelve a ocurrir en 2026, esta vez por la vía democrática. No se trata de comparar gobiernos por simpatía o antipatía. Se trata de reconocer un patrón que, cuando se repite, compromete el futuro: la mezcla de orfandad económica y desequilibrio político, casi siempre maquillada con discursos, campañas emocionales y promesas que jamás explican el verdadero punto de partida.
En 2009 Honduras no heredó solo una crisis política. Recibió algo más silencioso y persistente: incertidumbre económica. Pasivos sin explicación, compromisos sin respaldo y decisiones sin trazabilidad clara. El país no colapsó ese año. El costo llegó después: crecimiento lento, ajustes silenciosos y una erosión prolongada de la confianza.
Pero a esa carga económica se sumó un error todavía más grave: el abuso político. En vez de cerrar cuentas y reconstruir instituciones, el poder prefirió administrar el conflicto. La política se judicializó. La confrontación reemplazó la gestión. El Estado dejó de ser un espacio para resolver y se convirtió en un escenario permanente de disputa.
Ese abuso no trajo estabilidad. Empujó al país hacia un futuro frágil, donde la revancha ocupó el lugar de la reforma y el desgaste sustituyó el consenso. El resultado fue un electorado cada vez más cansado, escéptico y finalmente desencantado, que en 2021 votó más por agotamiento que por convicción plena.
Ese giro político no resolvió todas las expectativas, pero dejó un efecto irreversible: el ciudadano perdió la inocencia política. Aprendió —a golpes— que las narrativas no pagan deudas, que las promesas no sustituyen la gestión y que las malas decisiones siempre regresan, aunque cambien los nombres.
Ese aprendizaje marcó las elecciones recientes. Tanto en 2021 como en 2025, el marketing político resultó determinante. Se vendieron esperanzas, se fabricaron relatos, se ofrecieron futuros deseables. Pero no se explicó con claridad el tamaño real de las herencias: ni las recibidas, ni las que se estaban dejando.
Hoy, en 2026, el riesgo no es idéntico al de 2009, pero el eco resulta inquietantemente parecido. No por ideología. Por método. Cuando un gobierno se marcha sin explicar con precisión qué deuda deja, qué compromisos permanecen vigentes y qué obligaciones quedan diferidas, la herencia no es solo contable: es institucional.
Eso es la orfandad económica: un Estado que recibe el poder sin un estado de cuenta confiable. Y a esa orfandad se suma el desequilibrio político, porque quien gobierna desde la incertidumbre no gobierna con libertad. Gobierna a la defensiva. Negocia desde la debilidad. Pierde tiempo, capital político y margen de maniobra.
El daño no se mide en meses. Se manifiesta en diez, quince o veinte años.
Por eso es válido sostener que la mala herencia de 2009 no solo no fue corregida: fue utilizada como coartada para prolongar una mala administración del Estado. Durante años, esa herencia sirvió para postergar decisiones difíciles, normalizar el déficit y evitar una rendición de cuentas real.
El problema de fondo nunca se enfrentó: se convivió con él.
En 2021, lejos de cerrarse el ciclo, la situación se agravó. La promesa de cambio no llegó acompañada de un saneamiento estructural suficiente, y la deuda siguió creciendo hasta rozar una carga total cercana a los US$17.8 mil millones hacia 2026.
Ese resultado no es responsabilidad de un solo gobierno. Es consecuencia de una cadena de administraciones deficientes, de distintos signos políticos, que prefirieron administrar la herencia en lugar de resolverla.
Por eso el nuevo gobierno —ya en posición— tiene una responsabilidad que supera la administración cotidiana: romper el ciclo. No repetir la lógica de patear los problemas. No normalizar la opacidad como una herencia aceptable. No volver a confundir relato con rendición de cuentas.
La experiencia regional es clara. Argentina, Bolivia y Ecuador no colapsaron por falta de elecciones. Colapsaron por políticas desviadas que erosionaron reglas, balances y límites. La democracia, sin frenos institucionales, no garantiza estabilidad.
Aquí todavía es posible un camino distinto: reglas fiscales claras, auditorías públicas comparables, información abierta que no dependa del humor del gobernante y asistencia técnica internacional —incluida la de Estados Unidos— enfocada en fortalecer instituciones, no en maquillar cifras.
No se trata de tutela externa. Se trata de responsabilidad interna.
Una república madura no se mide solo por cómo vota. Se mide por cómo limita el poder que elige. El poder es efímero. Los resultados permanecen. Y las malas herencias, si no se enfrentan a tiempo, siempre se cobran con intereses.
2009 dejó una fractura que costó años. 2021 sacudió al elector. 2026 tiene la oportunidad histórica de corregir el rumbo. Redacción Carmelo Rizzo.